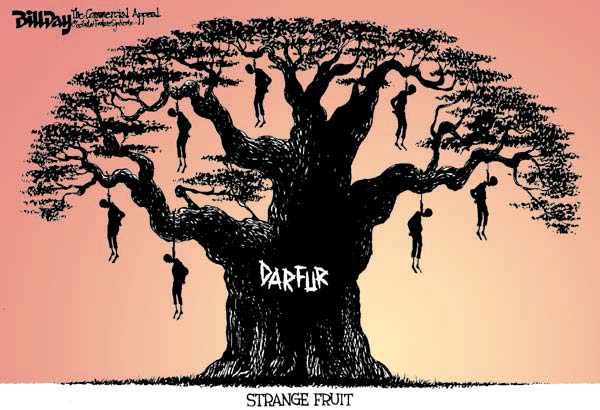Había
tocado fondo. Había llegado a un estado en el que pensaba que ya no había
retorno. Para mí, llevaba varios años dando vueltas alrededor de un mismo
punto, caminando en círculos, orbitando un enorme sinsabor que regía lo que era
mi vida últimamente.
Estaba
triste, decepcionado, cansado, aburrido. Cuando te encuentras en momentos como
esos, piensas más lento. No solo más lento, sino que el tinte de tus
pensamientos se oscurece. Además de todo eso, tu pensamiento lento y
oscurecido, siempre va dirigido a un solo lugar. En mi caso, lo único que veía
con claridad era la muerte.
Era
una “ventaja” para mí el hecho de que viviera solo. Así nadie podría detenerme
en llevar a cabo aquello de lo que ya me había convencido. Así nadie podría
hacerme ver algún buen motivo para no dar el paso hacia esa oscuridad que me estaba
llamando, tan tentadora, tan acogedora.
Algunos
creerían que quitarse la vida es una acción apresurada, impulsiva, casi
primitiva. En algunos casos puede que sea así, pero para mí, no lo era. Este
era un asunto importante y como tal, ameritaba la mayor organización y
preparación.
Analicé
los métodos, los lugares ideales. Analicé la hora del día a la que debía
hacerlo, investigué sobre cómo evitar que alguien me mantuviera con vida.
Encontré grupos de personas que estaban en mi misma situación y que habían
optado por el mismo desenlace que yo; me empapé de sus experiencias, de sus
ideas, de sus planes. Mientras más me involucraba en el asunto, más me
convencía de la idea de terminar con esta existencia que me parecía ya tan
patética a esa altura.
Me
decanté por resolver el asunto con una mezcla especial de pastillas. Me pareció
la mejor manera. No era tan doloroso, no me dejaría desfigurado o algo por el
estilo. Además, era algo que, acompañado del trago correcto, hasta podría
disfrutar.
No
he de molestarlos con los detalles sobre cómo conseguí los materiales para
llevar a cabo mi plan suicida. Eso no es lo relevante del asunto. Lo
interesante es lo fácil que es conseguir en las calles la materia prima de la
muerte. Hay drogas y armas de todo tipo ahí afuera, lo que hay que hacer es
pasearse por las calles correctas y tocar las puertas indicadas. Y eso fue
exactamente lo que hice.
Una
vez que me había hecho con las pastillas, decidí acomodar el ambiente. Quería
morir escuchando música y que me encontraran de esa manera. Quería que se
dieran cuenta de que, si bien pasaba por un bache en mi vida, mi muerte no fue
una decisión nacida del puro sentimentalismo, de la tristeza; quería que
supieran que había sido una decisión producto del análisis, del estudio, de la
investigación de lo que involucraba el suicidio. Quería que se dieran cuenta,
al encontrarme, de que yo había decido recibir a la muerte en un ambiente
agradable, como quien recibe a un viejo amigo muchos años después de haberle
hablado por última vez.
Así
pues, encendí mi reproductor musical, me serví una copa de la mejor bebida que
mi presupuesto me permitía, me senté en el viejo y raído sillón de mi sala y
contemplé por unos cuantos minutos el frasco que contenía las pequeñas
pastillas que habrían de librarme de una vida que ya no quería llevar. Las
observaba con detenimiento, casi admirándolas, casi adorándolas, en lo que
parecía una parodia tétrica de un rito religioso.
Lentamente
la primera cayó en mi mano. De mi mano a mi boca y de la boca al estómago,
ayudada por un trago de mi bebida. Por primera vez, sentí miedo. Me quedé con
los ojos cerrados por unos minutos, escuchando la música, escuchando mi
respiración. Todavía vivía.
Sin
abrir los ojos, llegó la segunda pastilla… y la tercera y la cuarta. Después de
que había pasado la séptima pastilla, dejé de contarlas. Seguía con los ojos
cerrados. Temía que si los abría, si tenía el más mínimo contacto con el mundo
exterior, con la vida, me arrepentiría de la decisión que ya había tomado. Cuando
pensé que ya había sido suficiente, me recliné en el sillón y respiré
profundamente.
Solo
en ese momento me di cuenta de que había un factor para el que no me había
preparado: la espera. Ciertamente cuando decides quitarte la vida, muchas de
tus virtudes son puestas a prueba y una de ellas es la paciencia. Podría tardar
horas, incluso hasta un día, en que esos pequeños comprimidos hicieran su
trabajo en mi cuerpo. Mientras tanto, yo debía esperar pacientemente.
Dejé
que mi mente se perdiera entre la música. Dejé que mis pensamientos se movieran
al ritmo de aquellos acordes que llenaban el espacio de mi apartamento. Dejé
que aquellas notas, que sonaban como una hermosa despedida, me consolaran y me
acompañaran en aquella empresa tan ambiciosa que había comenzado. Dejé que la
música me arropara, me quitara el miedo y me condujera a través de ese mítico
túnel que todos aseguraban que algún día vería. Aquella dulce música, cómo me
habría gustado acariciarla…
Ahí
donde estaba, pensé, ya había muerto. En ese momento, sentado en el sillón, con
los ojos cerrados y una decena de pastillas nadando en mi estómago, mi mente
estaba tan desprendida de mi cuerpo que era casi ingenuo pensar que espíritu y
máquina seguían siendo uno. Sin embargo, todavía podía notar mi respiración y
todavía podía sentir, aunque muy débil, mi corazón latiendo en mi pecho.
Todavía faltaban unos cuantos pasos.
Pasado
un rato, sentí el irrefrenable deseo de abrir los ojos. Sentí que había algo
ahí afuera que me llamaba, que me invitaba; algo que no era precisamente la
vida. Lentamente abrí los ojos, con algo de temor, pero también con emoción y,
luego de acostumbrarme a la luz, me di cuenta de que lo que veía no era mi
apartamento.
Estaba
frente a la cocina de la casa de mi infancia. ¿Cómo era aquello posible? En
alguno de los foros en los que había participado, habían dicho que las
alucinaciones podían ser parte del proceso, sin embargo aquello era tan real
que me resultaba difícil pensar que era parte de mi imaginación.
En
aquella cocina empezaron a entrar distintos miembros de mi familia, todos con
aspecto sombrío. Todos se veían, más que tristes, cansados. Parecían llevar una
carga enorme en sus hombros y estar ya agotados de moverla a todos lados con
ellos. Uno a uno fue entrando a la cocina y parándose frente a mí, mirándome
fijamente con esos ojos oscuros en los que yo no podía encontrar vida.
Por
un lado, la presencia de miembros de mi familia me hacía sentir cómodo. Por otro
lado, su aspecto hacía que mi ansiedad subiera. No eran las figuras más
amigables que pudieras ver, no eran precisamente las caras que quería ver en
mis últimas horas. Sin embargo estaban ahí, parados frente a mí, viéndome
fijamente. Cada vez entraban más y más a la cocina. Ya eran tantos que había
muchos que ni siquiera conocía. Reconocía que eran de la familia porque todos
se parecían entre ellos.
Como
ya eran suficientes para cubrir todo mi campo visual, empecé a verlos con
detenimiento yo también a ellos. Mientras trasladaba mi mirada, de una cara a
la otra, noté un detalle que por un momento me heló la sangre: ninguno de
aquellos miembros de mi familia que estaban ahí frente a mí, estaban vivos.
Abuelos,
tíos, primos, todos los que estaban ahí, eran personas que ya habían muerto.
Era por eso que había algunos que no reconocía; esos eran miembros de mi
familia que habían muerto mucho antes de que yo hubiera nacido incluso. Era por
eso que en aquella cocina, no estaban mis padres, mis hermanos. Supuse entonces
que ese era mi momento final. Nada más poético que reunirse con la familia a la
hora de partir del mundo terrenal.
Me
levanté del sillón y di unos cuantos pasos vacilantes hacia ellos; no sabía si
eso era exactamente lo que tenía que hacer, pero sentía que era lo más lógico.
Apenas me acerqué, todos aquellos miembros de mi familia se movieron hacia mí,
como un gran bloque y me rodearon. Se fueron acercando cada vez más y más,
hasta que casi no pude ver la luz exterior. Se acercaron a mí hasta que un frío
glacial llenó mis pulmones. El temor me invadió y quise gritar, pero ¿qué caso
tenía? Mi grito no sería audible por oídos mortales en ese momento. Me arropó
la oscuridad y, antes de perderme en ella, alcancé a escuchar lo que pensé que
serían los últimos compases musicales que jamás escucharía…
Abrí
los ojos de nuevo y me costó unos minutos entender que estaba de nuevo en la
sala de mi apartamento. Me costó un rato recordar quién era, dónde estaba y lo
que había estado haciendo últimamente. Me costó unos cuantos minutos recordar
por qué y cómo había decidido arrebatarme la vida. Me costó un momento recordar
que había muerto… o al menos eso era lo que yo pensaba.
Había
calma, silencio. La música había dejado de sonar, quién sabe hacía cuanto
tiempo. A mi derecha, en el suelo, había un charco de vómito. Podía ver algunas
pastillas ahí, pero no estaba seguro si eran de las que me había tomado o eran
las del frasco, que se me habría resbalado de la mano. Mi copa estaba vacía, al
igual que la botella que contenía aquella bebida que me había ayudado a pasar
el trago de la muerte. A pesar del aspecto desastroso que tenía la escena, todo
se veía normal.
Con un gran esfuerzo, me levanté del sillón.
La sensación era la de que no había movido un solo músculo en años. Sentía como
si el cuerpo me reclamarlo por someterlo a aquel sufrimiento de moverse, de
sentirse con vida, de sentirse activo.
Mi
mente tampoco estaba en el estado más óptimo. Todavía estaba confundido.
Todavía me costaba recordar cosas. Todavía no entendía muy bien qué me había
llevado a la situación en la que estaba en ese momento. Todavía ignoraba la
naturaleza del estado en el que me encontraba.
Caminé
por la pequeña sala de mi apartamento, dando vueltas, intentando hilar una
cadena de pensamiento coherente. Fue después de unos cuantos pasos cuando llegó
a mi mente una idea tan obvia, pero tan fuerte, que hizo que me mareara un
poco: todavía estaba vivo.
¿Era
posible que tuviera tan mala suerte que ni siquiera pudiera quitarme la vida?
Aquella pregunta hizo que estallara en una sonora carcajada. Sin embargo, mi
risa me asustó. No había alegría en ella. Mi risa era un sonido tétrico,
sombrío, como el eco que devuelven las profundidades de un cementerio a un
caminante perdido.
Luego
de haber superado ese susto, me puse a pensar. Me puse a sacar cuentas, a
intentar deducir por qué no había logrado cumplir mi objetivo. Nada parecía
tener sentido, excepto una cosa: estaba vivo, todavía. A decir verdad, mientras
se me iba pasando el entumecimiento de los músculos y la confusión de la mente,
me sentía cada vez más vivo. Más vivo incluso que unas horas antes, cuando
comencé a pasar aquellas pastillas con alcohol.
No
entendía cómo podía seguir habiendo vida después de aquella escena tan
escabrosa de mis familiares muertos viniendo a encontrarse conmigo. No podía
creer que aquello tan solo hubiera sido una jugarreta de mi mente. No podía
entender que mi cuerpo hubiera aguantado esas cantidades de veneno a las que lo
había sometido. No podía entender el chiste en esa broma tan pesada que el
destino me estaba jugando.
Quise
tomar un poco de aire, así que caminé hacia la ventana. Una vez más, me llevé
un susto terrible cuando me encontré con que, parado en el alféizar de la
ventana, se encontraba un buitre enorme, con la mirada fija hacia el interior
de mi apartamento.
Sonreí
y recordé al cuervo de aquel poema que tantas veces había leído en mi infancia.
Miré fijamente al buitre y le pregunté, burlonamente, “¿nunca más?”, sin
embargo aquel ave no era del tipo parlante. Seguía mirando fijamente y aunque
yo estaba justo frente a él, no parecía mirarme a mí, parecía mirar a través de
mí. Intenté espantarlo, sin éxito. El buitre emprendió el vuelo por su cuenta.
Tampoco
tuve éxito al abrir la ventana de mi apartamento. Aquella ventana estaba un
poco dañada y necesitaba de unos movimientos especiales para abrirla, sin
embargo, normalmente siempre podía hacerlo. Esta vez no fue así. Se lo atribuí
a mi estado de confusión, ansiedad y debilidad. Respiré profundo y volví a
echarle un vistazo a la sala.
Todo
parecía tal como lo había dejado cuando decidí suicidarme. Casi todo. Algo que
me llamó la atención fue lo rápido que se habían deteriorado las flores que
había comprado la mañana anterior a mi práctica suicida. Me pareció muy
curioso, sin embargo yo no era un experto en plantas, así que no podía saber
que tan extraño era aquello.
Me
fijé en que el reproductor de música seguía encendido, a pesar de que ya no
estaba sonando ninguna música. Pensé que había preparado suficiente material en
mi disco extraíble como para que la música sonara por horas, incluso días.
Capaz hubo un corte eléctrico mientras estuve inconsciente, capaz los archivos
estaban rotos. Lo cierto es que aquel silencio me estaba incomodando, así que
intenté hacer sonar el reproductor de nuevo. Alguna avería tenía, que no me
permitió hacerlo sonar de nuevo. En ese punto, estaba empezando a desesperarme
un poco.
Me
dejé caer en el suelo, recostado de la pared. Intenté darle sentido a todo lo
que había pasado en las últimas horas. Intenté entender todo lo que había
pasado en mi vida últimamente. Concluí que, ya que estaba vivo, debía intentar
ponerle orden a mis pensamientos y tratar de reorganizar mis acciones futuras.
Pero
había algo que me seguía molestando. Había algo en la atmósfera del lugar que
me hacía sentir incómodo. Había algo en el aire que me hacía sentir fuera de
sitio, me hacía sentir como que no pertenecía a ese lugar, a ese momento. Era
una sensación extraña, pero mientras más me hacia consciente de ella, más
invadía mi mente, mis sentidos y me obligaba a escudriñarla y estudiarla.
Luego,
todo empezó a pasar muy rápido. Mi cabeza empezó a dar vueltas alrededor de ese
sentimiento de alienación, por la ventana podía ver como una bandada de buitres
revoloteaba en círculos cerca de mi ventana y alguien empezó a llamar a la
puerta del apartamento con mucha vehemencia.
Grité
diciéndoles que se fueran, estaba demasiado mareado y confundido como para
atender a alguien más en ese momento. Sin embargo volvieron a llamar a la
puerta, con una energía que me parecía desproporcionada. Volví a gritarles para
que se fueran, les grité con fuerza y con desprecio, para que entendieran que
debían dejarme en paz.
Hubo
un momento de silencio en el que pensé que se habían ido, sin embargo, cuando
había bajado las defensas, pude ver cómo la puerta de mi apartamento se caía,
tras un golpe muy brusco que hizo que me pusiera de pie de inmediato.
Unos
hombres con uniforme de la policía entraron al apartamento, casi corriendo y
detrás de ellos mi vecina, mi madre y mi hermano. Pude notar que los tres
tenían una expresión de profunda preocupación que me alarmó sobremanera. Caminé
hacia ellos, intentando al mismo tiempo hacer que se tranquilizaran y que me
explicaran que era todo ese circo que habían montado en mi apartamento. Sin
embargo ellos pasaron a mi lado, casi ignorándome, corriendo hacia el centro de
la sala.
Giré,
desconcertado. ¿Qué estaban haciendo todos arrodillados frente al sillón?
Caminé hacia ese punto y ahí, la verdad me golpeó. La verdad mi inundó con su
fuerza, abrió mis ojos hacia lo que habían estado cerrando por los últimos
minutos. Ahí en el sillón estaba mi cuerpo, sin vida desde hacía varios días.
Ahí en el sillón había muerto esa tarde en la que tomé una dosis de
medicamentos suficientes para matar a dos hombres. Ahí, en el medio de la sala,
estaba muerto y no me había dado cuenta.